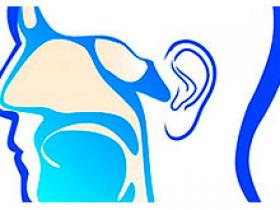Otorrinolaringología:
La evolución de la ciencia de los sentidos
La otorrinolaringología es una especialidad consecuencia, tras algunas vacilaciones iniciales, de la asociación de tres áreas médico-quirúrgicas cuyo contenido doctrinal y práctico experimentó, durante la segunda mitad del siglo XIX, una gran expansión bajo el influjo combinado de la revolución antiséptica y del desarrollo de la endoscopia.
Los anatomistas como Andreas Vesalius, Bartolomeus Eustachius, Gabriel Fallopius, Conrad Victor Schneider, Antonio Valsalva, Giovanni Battista Morgagni, George Martine y otros, descubrieron y describieron los órganos en los que, años más tarde, se cimentó la especialidad. Y fisiólogos como François Magendie y Claude Bernard ayudaron con sus aportes con ese proceso. El primero, en 1812, practicó una ventana en la laringe de un perro para observar las cuerdas vocales y su funcionamiento; mientras que el segundo, entre otros descubrimientos famosos, precisó el rol de los nervios laríngeos.
Por su parte, M.J. P. Flourens realizó trabajos sobre los conductos semicirculares que fueron el punto de partida de la laberintología moderna. Estos médicos no sabían que con sus descubrimientos y estudio profundo de la otología, laringología y rinología estaban fijando las bases de una nueva y moderna especialidad: la otorrinolaringología, la cual se dedica al estudio de el oído; las vías aéreo-digestivas superiores, es decir, nariz y senos paranasales, faringe y laringe; y las estructuras próximas de la cara y el cuello, todos órganos que guardan estrecha relación entre sí.
En este periodo no existían medios de iluminación, aún no se había inventado la luz eléctrica, esa es la explicación porqué los inicios estuvieron marcados por ricas adquisiciones anatómicas y fisiológicas y por una pobre documentación clínica.
Con la invención de la luz eléctrica comenzó un segundo período instrumental y de técnicas especiales, donde todo un arsenal de ingeniosos instrumentos permitieron iluminar, descubrir y estudiar las cavidades profundas de oídos, fosas nasales y laringe. Fue en este período cuando se comenzaron a detectar las primeras grandes patologías, que no sólo permitieron individualizar a la otorrinolaringología como especialidad, sino que también consolidarla.
A partir del siglo XIX la especialidad se consolidó y en diferentes países comenzaron a realizarse importantes investigaciones, las que fueron publicadas en diferentes revistas que se fueron formando como la The British Journal of Laryngology and Otology, la que crearon Morell Mackenzie y Norris Wolfenden en 1887.
Adam Politzer en Viena, poco antes del estallido de la Primera Guerra Mundial, estableció la primera clínica en el mundo dedicada al tratamiento de enfermedades del oído, trabajando junto a Josef Gruber, también pionero de la especialidad. Otro médico que destacó en este campo fue Roberto Bárány, el primer otorrinolaringólogo que recibió el Premio Nobel de Medicina en 1914 por sus aportes en relación con el aparato vestibular.
Paralelo a todo esta revolución, se comenzó a desarrollar el interés por la estimulación auditiva, algo que marcó un hito dentro de la especialidad, pues fue uno de los avances más destacados en el campo de la discapacidad auditiva que se erigió con el desarrollo de los implantes cocleares.
La historia se remonta a 200 años atrás cuando el científico Alessandro Volta descubrió la batería eléctrica al insertar en sus oídos unas ruedas de metal unidas a un circuito activo, lo que se transformó en el primer intento descrito de dar estimulación eléctrica directamente al sistema auditivo.
Sin embargo, la génesis del desarrollo de los implantes actuales se produjo en 1957 cuando científicos franceses informaron sobre la primera estimulación eléctrica exitosa del nervio auditivo por medio de la inserción de un electrodo en el oído externo de un sordo, el cual recibió la señal del habla y refirió que la estimulación le ayudaba en la lectura labial.
A partir del año 1960 se dio un impulso al estudio y desarrollo de los implantes cocleares, realizando una labor destacada en este empeño el doctor William House y el ingeniero Jack Urban, el que un año más tarde se aplicó a un paciente. Estos implantes House-Urban fueron dispositivos monocanales que enviaban información codificada a un solo electrodo ubicado dentro de la cóclea, brindando a los pacientes percepción del habla y de los sonidos medioambientales, facilitando también la labiolectura, pero no permitían el reconocimiento del habla solamente por la audición.
La revolución en este tema la marcó la introducción de los dispositivos multicanales en 1978. Estos estimulaban la fibra del nervio auditivo en múltiples lugares a lo largo de la cóclea y, por lo tanto, brindaban mayor discriminación de la altura de los sonidos, lo que permitió más de un método de estimulación y estrategias de procesamiento del habla, ya que convirtió el sonido en señales eléctricas que eran enviadas al cerebro e interpretadas como sonido.
En 1978 y 1989 el doctor Graeme Clark de la Universidad de Melbourne implantó sus dos primeros con implantes multicanal con una moderna tecnología de estimulación y estrategia de codificación y logró que ellos comprendieran la palabra sin necesidad de labiolectura. Hoy es considerado en todo el mundo como el padre de los implantes cocleares, ya que ha trabajado más 45 años en este tema para lograr desarrollar la audición a través de la estimulación eléctrica en el cerebro. En todo ese tiempo, ha dirigido los diferentes proyectos de investigación de la casa de estudios australiana dedicados al desarrollo del implante coclear multicanal.
Los implantes cocleares son dispositivos electrónicos que, en el fondo, cumplen la misma función que el oído: captan y reproducen frecuencias auditivas y entregan comprensión del significado de esos sonidos. Estos dispositivos poseen componentes activos que generan toda la gama de frecuencias auditivas críticas, mediante un receptor-estimulador de frecuencias múltiples o multicanal y electrodos que se insertan quirúrgicamente en la cóclea y estimulan directamente el nervio auditivo, generando multiplicidad de frecuencias integradas, emulando así la capacidad de un oído normal con tal similitud, que posibilita a estos pacientes oír, entender el significado de las palabras y expresarse con matices de voz del todo similares a la vocalización de una persona normal.
Recientes estudios, como el realizado por el doctor John Niparko de la Universidad John Hopkins en Baltimore (JAMA. 2010; 303(15):1498-1506), señalan que los niños pequeños que experimentan una pérdida profunda de audición neurosensorial se enfrentan a grandes desafíos para el desarrollo del lenguaje hablado, principalmente, por la incapacidad para detectar señales acústico-fonéticas, que son esenciales para el reconocimiento de la voz, incluso cuando ellos están equipados con dispositivos de amplificación tradicional.
Para el especialista y su grupo de investigación, los niños que son tratados con implante coclear se les facilita el desarrollo del lenguaje en todas la edades, sin embargo, el desarrollo es mayor cuando se colocan antes de los 18 meses.
“El lenguaje y los conocimientos lingüísticos mejoran en todos los niños, independientemente de su edad después de haber recibido un implante coclear. No obstante, el desarrollo del habla se asoció positivamente con las edades más tempranas de implantación, al contrario que con las más avanzadas, y con el hecho de que el menor tuviera audición residual antes de someterle al implante”, comentaron los autores del estudio.
De hecho, agregaron, “los niños que recibieron un implante coclear antes de los 18 meses se comunicaban de forma similar a sus compañeros con audición normal en los siguientes tres años. Los que recibieron el dispositivo después de los tres años tenían lagunas en el lenguaje, que corresponden directamente a la duración del retraso en recibir el implante”.
Estos hallazgos sugieren que un pronto acceso a estímulos auditivos, incluso si el acceso a los sonidos es bastante limitado, desempeña un papel importante a la hora de adquirir la habilidad de aprender rápidamente la asociación entre palabras habladas y sus significados, algo que también se ha desarrollado en nuestro país con excelentes resultados.