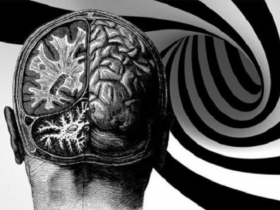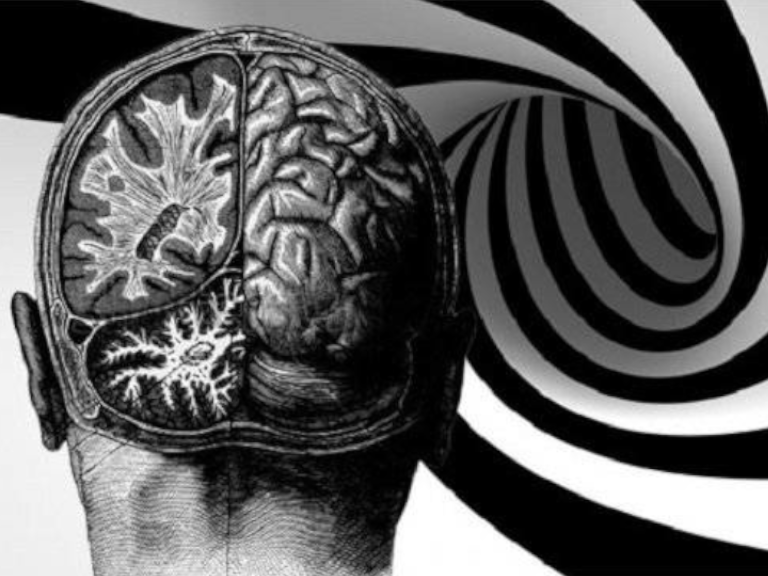Fundamentos neurobiológicos de la psicopatía
La investigación liderada por los doctores de la U. de Chile, Marco Contreras y José Luis Valdés, obtuvo un grant de la parte de la organización americana “Pew Charitable Trusts”.
“El 1% de la población general tiene personalidad que puede denominarse sicopática, pero esta cifra superaría el 30% en un entorno de población penal”, así lo afirma el doctor Marco Contreras, postdoctorado en neurobiología y profesor asistente del Departamento de Neurociencia de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile quien, junto al doctor José Luis Valdés, son los principales investigadores del proyecto que será financiado por la organización estadounidense.
La propuesta de comprender qué es lo que funciona de manera errónea en el cerebro, y cómo poder modularlo, fue lo que llamó la atención de esta organización sin fines de lucro, cuyo fin es buscar proyectos de alto riesgo en el área de la biomedicina y financiarlos.
“Esta iniciativa tiene como meta determinar las bases biológicas de las conductas antisociales, materia en que la ciencia aún no tiene respuesta. Se sabe que los psicópatas poseen ciertas regiones del cerebro que están alteradas, pero no cuáles exactamente, tanto en lo estructural como en lo funcional; solo en términos clínicos, está definido que una característica central de ellos es que poseen una alteración en la empatía. En ese sentido, este estudio se orienta a conocer los fundamentos orgánicos de esta y comprender sus disfunciones –que se manifiestan en conductas antisociales- y a entender cómo modularlas”, explica el doctor Contreras.
El primero de los acercamientos para conocer más acerca de la empatía se realizará con animales. “Hemos visto que las ratas pueden ser sensibles a los estados emocionales de sus pares. Por ejemplo, si dentro de una caja puede obtener una recompensa en forma de alimento al apretar un botón, la rata no lo presionará si es que al hacerlo ve que su compañero recibe una pequeña descarga eléctrica; aunque esto le signifique quedarse sin su comida. Es decir, el beneficio propio no está por sobre el sufrimiento ajeno”, destaca el doctor Valdés.
Para ahondar en ello, replicarán este experimento registrando la actividad eléctrica de la corteza insular y observarán cómo son moduladas por diversos neurotransmisores. “Mediremos la actividad eléctrica de las neuronas en esta zona mientras se realiza la tarea de empatía, utilizando electrofisiología in vivo, para ver qué patrones de actividad aparecen en la ínsula cuando el animal aprieta la palanca o cuando ve al otro en una situación de distrés, con el objetivo de determinar con certeza si es en esta región donde ocurre este proceso de empatía o no”.
Otra aproximación apunta a “identificar circuitos específicos dentro de poblaciones de neuronas de la ínsula y manipularlas. Queremos ver si es que al apagar o silenciar la actividad eléctrica de las neuronas que participan de la empatía, aparecen conductas sicopáticas. Así, modulando circuitos neuronales y neurotransmisores específicos, tendremos una idea mecánica de cómo la empatía se genera en el cerebro”, según Contreras.
La tercera parte del proyecto contempla la modulación bioquímica, utilizando fármacos para bloquear los receptores que interactúan con la vasopresina que se libera adentro del cerebro. “Así como la oxitocina es la denominada hormona del amor, la vasopresina es la de la agresividad; veremos cómo este neurotransmisor regula la actividad de la corteza insular, qué pasa si lo quitamos bloqueando sus receptores, si es que esto lleva a que la rata tenga conductas sicopáticas, por lo que conoceremos el rol causal de la vasopresina en la empatía”, finaliza el doctor Valdés.