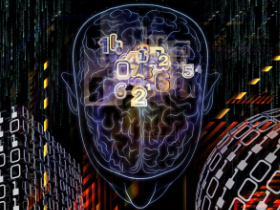Intención paradójica y el cambio conductual del paciente
Los principios teóricos de esta técnica se encuentran en la logoterapia de Viktor Frankl, quien con una combinación de instrucciones que se contraponen entre sí y una dosis de sentido del humor logró cambiar la conducta de muchos pacientes.
La paradoja es una figura retórica que se refiere a la utilización de conceptos o ideas que son contradictorias entre sí, pero que sin embargo, cuando se colocan juntas poseen un valor significativo a varios niveles. La singularidad de las paradojas reside en el hecho de que un nivel más profundo de sentido y significado no se revela a primera vista, pero cuando lo hace, penetra y proporciona una visión asombrosa. Es decir, es una invitación gratuita a la reflexión.
En el siglo VI a.C, Epiménides de Cnosos, poeta, filósofo y legislador oriundo de Creta abrió los ojos después de haber dormido 57 años en una caverna. Al despertar lo consideraron un personaje casi fabuloso que profetizaba. Entre las cosas que dijo, una frase quedó para la posteridad que, sin quererlo, se convirtió en la primera paradoja de la humanidad: todos los cretenses son unos mentirosos. Nada hizo dudar de dicha aseveración, pero algunos la analizaron más en profundidad.
Filósofos de la época desglosaron y clasificaron la frase. Argumentaron que el mismo Epiménides era cretense, por lo cual mentía, pero si mentía, no podía decir que lo hacía, porque estaría diciendo la verdad, por lo cual el personaje en cuestión estaría frente a una paradoja de mentira/verdad.
Inmediatamente, sus coetáneos calificaron este juego de palabras como una paradoja, pero cuando los griegos hablaban de ella lo hacía para referirse sólo a cosas que los maravillaban. Actualmente, las paradojas se dan en diferentes disciplinas: matemáticas, física, medicina, literatura, mecánica, incluso, en los lenguajes administrativos y jurídicos abundan las paradojas semánticas.
En psicología, las paradojas se han convertido en una maquina generadora de enigmas que giran alrededor de la descomposición verbal y que permiten aprovechar la sorpresa del receptor del mensaje para cambiar una acción, donde es posible distinguir entre lenguaje y metalenguaje.
Esta afirmación inverosímil o absurda que se presenta con apariencias de verdadera es tan antigua como el hombre. Viktor Frankl tuvo la virtud de desglosarla de la actividad humana como toda la teoría que él desarrolló y que no está hecha en base especulativa o abstracta y la denominó intensión paradójica.
Considerado como el más famoso psicoterapeuta del siglo XX, después del psicoanálisis de Sigmund Freud y de la psicología individual de Alfred Adler, la logoterapia desarrollada por Frankl se ha convertido en la “tercera escuela de psicoterapia de Viena”.
Su “doctrina de sentido contra el vacío de sentido”, a diferencia del psicoanálisis, es un método menos introspectivo y menos retrospectivo. Mira más bien hacia el futuro, es decir, al sentido y los valores que el paciente quiere realizar más adelante.
Tanto la teoría como la terapia la desarrolló a partir de sus experiencias en los campos de concentración nazis. Al ver quien sobrevivía y quién no, concluyó que el filósofo Friederich Nietzsche estaba en lo correcto “aquellos que tienen un por qué para vivir, pese a la adversidad, resistirán”.
De acuerdo con esta postura, la primera fuerza motivante del hombre es la lucha por encontrarle un sentido a su propia vida. Por eso el psiquiatra vienés alude constantemente a la voluntad de sentido en contraste con el principio del placer que rige el psicoanálisis freudiano y, en oposición, también con la voluntad de poder, enfatizada por la psicología de Alfred Adler.
La logoterapia da gran importancia a la relación del paciente y el terapeuta. En su libro “Psicoanálisis y Existencialismo”, destaca que el vínculo entre las dos personas es “el aspecto más significativo del proceso terapéutico, un factor más importante que cualquier método o técnica”, porque éste consiste en una cadena continua de improvisaciones.
Esta conexión debe contrapesar los extremos de la familiaridad humana y la separación científica. Es decir, el médico o psicólogo no debe guiarse por la nueva simpatía en su deseo de ayudar al paciente, ni a la inversa, reprimir su interés humano por la otra persona, reduciéndose a la pura técnica.
Para él, el logoterapeuta “puede entablar un diálogo mayéutico al estilo de Sócrates”. Sin embargo, no es necesario llegar a debates sofisticados con los pacientes, ni imponer la propia filosofía, porque el concepto de responsabilidad implica que el paciente debe ser responsable de sí mismo.
Si bien Frankl acepta las otras técnicas psicoterapéuticas, para él existe una logoterapéutica que está diseñada para el tratamiento de las neurosis de angustia y las condiciones fóbicas, que se caracteriza por la ansiedad anticipatoria que produce una situación a la que el paciente tiene miedo. Esto queda reforzado si ocurre la situación temida. De esta manera, se crea un círculo vicioso que persistirá hasta que el paciente no evite o se retire de las situaciones en las que espera tener miedo. A esto, Frankl llama pasividad errónea.
A través de la intención paradójica, se anima al paciente a “hacer o desear” que suceda aquello que teme. Al ser el deseo y temor mutuamente excluyentes, resulta imposible tenerle miedo a aquello que se desea que suceda. Al aplicar esta técnica, no le interesan los síntomas en sí mismos, sino la actitud del paciente frente a su neurosis y a sus manifestaciones sintomáticas.
“Cuando nuestros pacientes consiguen, paradójicamente, proponerse lo que temen, el influjo que este tratamiento psicoterapéutico ejerce en el paciente fóbico es de una eficacia extraordinaria. En el momento en que el paciente aprende a reemplazar el miedo por la intención paradójica –aunque sólo sea por unos minutos- inmediatamente quita fuerza a las propias aprehensiones”, decía Frankl.
Esta técnica es especialmente efectiva en el tratamiento breve de fobias acompañadas de ansiedad anticipatoria. No es un método superficial, ya que afecta a las capas más profundas de la persona. Es una reorientación existencial.
En el verdadero sentido de la palabra, la logoterapia se basa en el principio logoterapéutico del antagonismo psiconoético, que se refiere a la capacidad específicamente humana de separarse, no sólo del mundo, sino también de uno mismo y eso se logra con sentido del humor, porque el buen humor es una actitud que ayuda siempre a colocarse más allá de una situación concreta. “El neurótico que aprende a reírse de sí mismo posiblemente está en el camino del control de sí mismo y, tal vez, de su curación”, decía.
El deseo paradójico no es definitivo, sólo importa tenerlo durante un momento en el cual el paciente se ríe, al menos, por dentro. Y esta risa, hace que se distancie de su neurosis y de los síntomas neuróticos. La intención paradójica sería un medio para una conversión más profunda y existencialmente radical, es decir, “para el restablecimiento de una confianza originaria respecto a la existencia”.
El humor puede ser un modo de descargar hostilidad, frustración o una manera de tomar con ligereza los problemas del paciente. Sea cual sea el caso, en la medicina actual subyace la idea de que el humor es un recurso que hay que nutrir, cultivar y conservar.
Para el psiquiatra “la intención paradójica es la logoterapia más auténtica”, porque el paciente debe objetivar la neurosis y distanciarse de ella; debe apartarse en cuanto persona espiritual de esa neurosis que, como tal, es propia sólo del organismo psicofísico y no de lo espiritual en el hombre.
En todos los casos en que se realiza este antagonismo entre la persona espiritual y lo psicobiológico enfermizo de esa persona, tiene lugar la logoterapia en el mejor sentido de la palabra, porque “intenta provocar un cambio de actitud, una conversión personal frente al síntoma”. He ahí la clave de la psicoterapia personalista auténtica.
El pensamiento de Frankl está lleno de optimismo, esperanza y movimiento. No se queda sólo en lo humano, en un sentido limitado que no conseguiría dar la felicidad, sino que lleva a descubrir la trascendencia.