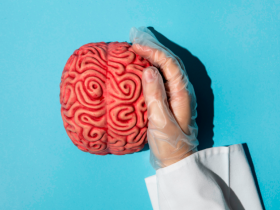Cicatrices cerebrales del dolor emocional
Más de dos millones de núcleos analizados han abierto camino para entender cómo el trastorno del estrés postraumático altera la regulación genética y la interacción neuronal, marcando un avance hacia la psiquiatría de precisión.
En la compleja arquitectura del cerebro humano, los traumas pueden concebirse como huellas persistentes que, en lugar de atenuarse con el tiempo, tienden a consolidarse y generar circuitos cada vez más difíciles de desarticular. Esta realidad se debe a la exposición de un acontecimiento estresante o una situación amenazadora que impacta en el bienestar físico y psicológico de la persona [1].
Sin embargo, lo que hasta hace pocos años era una incógnita es cómo ese dolor emocional llega a transformar, de manera duradera, el funcionamiento íntimo del cerebro.
Para acercarse a esa respuesta, un grupo de investigadores utilizó técnicas de secuenciación unicelular y de mapeo epigenético para poder identificar los cambios moleculares y celulares que caracterizan al trastorno de estrés postraumático (de su sigla en inglés PTSD) en la corteza prefrontal humana [2].
Los autores analizaron más de dos millones de núcleos cerebrales obtenidos post mortem de 111 personas, algunas con diagnóstico de PTSD, otras con depresión mayor y un grupo control sin patologías psiquiátricas.
Uno de los hallazgos más reveladores fue la alteración en un grupo muy particular de neuronas inhibidoras, conocidas como interneuronas somatostatina (SST). Estas cumplen un papel fundamental en el cerebro, ya que son las encargadas de atenuar la actividad neuronal cuando es necesario, aportando equilibrio al sistema y evitando que la sobreexcitación genere caos.
En los pacientes con PTSD, estas interneuronas mostraron una reducción significativa de su capacidad para comunicarse con otras neuronas. Esa pérdida de inhibición se traduce en una menor actividad del sistema GABAérgico, el principal neurotransmisor inhibitorio del cerebro [1]. El resultado final es un desbalance: demasiada excitación y muy poca contención. Esta alteración podría explicar la hipervigilancia, ansiedad persistente y la reexperimentación traumática que caracterizan clínicamente al PTSD.
No se trata de un hallazgo aislado. Estudios anteriores ya habían descrito la vulnerabilidad de las interneuronas SST en trastornos del ánimo y en el propio PTSD, señalando su rol en la pérdida del equilibrio entre excitación e inhibición neuronal [3]. La novedad de este trabajo es que logra observar con precisión, célula por célula, cómo se rompe la comunicación entre esas neuronas y sus vecinas.
La microglía y la inflamación silenciosa
El estudio también descubrió cambios en la microglía, las células inmunológicas residentes en el cerebro que, en condiciones normales, defienden el tejido nervioso frente a amenazas. Sin embargo, en el PTSD, su patrón de comunicación con otras células se ve alterado, sugiriendo una participación anómala en procesos de neuroinflamación [1].
Esto es particularmente relevante porque la inflamación cerebral se ha asociado no solo con el PTSD, sino también con depresión, ansiedad y deterioro cognitivo [3]. La diferencia es que en este caso se evidenció que la microglía del PTSD se comporta de manera distinta a la de la depresión mayor: mientras que en esta última parece activarse en exceso, en el PTSD se observa una disminución de sus señales proinflamatorias [1].
Un actor inesperado
Una de las grandes sorpresas fue la aparición de las células endoteliales. Los investigadores observaron que estas presentaban una marcada sobreexpresión de un gen llamado FKBP5, conocido por su papel en la regulación de los receptores de glucocorticoides y, por lo tanto, en la respuesta al estrés [1].
Tradicionalmente, FKBP5 se había estudiado en neuronas y se sabía que estaba alterado en pacientes con PTSD [4]. Sin embargo, este trabajo muestra que el mayor cambio ocurre en el endotelio cerebral, lo que abre una nueva línea de investigación respecto al rol que cumple la vasculatura en la persistencia del trauma.
Otro aspecto crucial fue la integración de datos genéticos y epigenéticos. Mediante el análisis de regiones de cromatina accesible, se identificaron variantes de riesgo que afectan la expresión de genes como MAD1L1, ELFN1 y KCNIP4 [1].
El caso de ELFN1 se trata de un gen que regula la comunicación sináptica de las interneuronas. Los autores demostraron que variantes genéticas ubicadas cerca del MAD1L1 modificaban la regulación de ELFN1, lo que repercutía directamente en la vulnerabilidad de las interneuronas SST.
Un futuro con medicina de precisión
El mensaje global de este trabajo es claro: el PTSD no puede explicarse por un único circuito, neurotransmisor o tipo de célula. Se trata de un fenómeno complejo, en el que participan neuronas inhibidoras, células inmunes, vasos sanguíneos y mecanismos epigenéticos que interactúan con el trasfondo genético de cada persona.
Comprender esta complejidad ofrece la posibilidad de identificar biomarcadores moleculares y celulares que podrían usarse en el futuro para estratificar pacientes, anticipar la respuesta a fármacos o incluso desarrollar nuevas terapias dirigidas a circuitos específicos.
Referencias
[1] McLaughlin, K. A., Greif Green, J., Gruber, M. J., Sampson, N. A., Zaslavsky, A. M., & Kessler, R. C. (2012). Childhood adversities and first onset of psychiatric disorders in a national sample of US adolescents. Archives of General Psychiatry, 69(11), 1151–1160.
[2] Hwang, A., Skarica, M., Xu, S., Coudriet, J., Lee, C. Y., Lin, L., … Girgenti, M. J. (2025). Single-cell transcriptomic and chromatin dynamics of the human brain in PTSD. Nature, 643, 744–753.
[3] Matosin, N., Halldorsdottir, T., & Binder, E. B. (2018). Understanding the molecular mechanisms underpinning PTSD: Emerging candidates for prevention and treatment. Progress in Neurobiology, 167, 1–17.
[4] Logue, M. W., Smith, A. K., & Wolf, E. J. (2020). Posttraumatic stress disorder: The neuroepigenetic basis of trauma. Biological Psychiatry, 87(9), 791–800.
Por María Ignacia Meyerholz