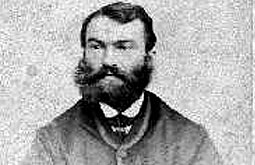James Parkinson y la parálisis agitante
El pasado martes 11 de abril se conmemoró el Día Mundial del Parkinson, desorden cerebral que se caracteriza por los temblores, dificultad para caminar, pérdida de coordinación de movimientos y rigidez que afecta a más de cuatro millones de personas en el mundo.
Desde 1997, la Organización Mundial de la Salud (OMS) instauró el Día Mundial del Parkinson para conmemorar el nacimiento de quien describiera, por primera vez, hace casi doscientos años lo que era la enfermedad que él llamó parálisis agitante.
La medicina inglesa del período romántico –última gran época cultural europea que comenzó a fines del siglo XVIII y se extendió hasta mediados del siglo XIX- se caracterizó por dos orientaciones: el empirismo y la investigación anatomoclínica.
James Parkinson nació el 11 de abril de 1755 en Londres. Su padre, un cirujano y boticario de Hoxton, lo habría influenciado para que se dedicara a la medicina. Fue uno de los primeros estudiantes que ingresaron al London Hospital Medical College, donde sus estudios de latín, griego, historia natural y filosofía aprendidos durante su infancia y adolescencia le ayudaron mucho en su futuro profesional.
En 1785, asistió a un curso sobre teoría y práctica quirúrgica impartido por John Hunter, uno de los más prestigiosos cirujanos europeos que estableció las bases científicas de la cirugía y las condiciones para los avances del siglo XX.
Años más tarde, Parkinson fue elegido fellow de la Medical Society of London que se había fundado en 1773. Hizo algunas publicaciones médicas en el London Medical Repository, los que se vieron interrumpidos cuando decidió dedicar su tiempo a actividades sociales y políticas. Sin embargo, cuando se aleja de ellas vuelve a retomar sus investigaciones que ya no abarcaban sólo medicina, sino que también geología y paleontología.
Entre los años 1799 y 1807, el doctor Parkinson vuelve a publicar trabajos médicos donde se dedicó a promocionar la mejora de la salud y el bienestar de la población. Se preocupó de las complicaciones que enfrentaban los niños cuando jugueteaban peligrosamente y compartió con la comunidad científica la naturaleza y cura de la gota, trastorno asociado con un error innato del metabolismo del ácido úrico que aumenta la producción o interfiere en la excreción de ácido úrico, que padeció por más de quince años.
Sin embargo, el trabajo médico más conocido del doctor Parkinson fue Essay on the shaking palsy (Ensayo sobre la parálisis agitante), donde en 1817 describió la enfermedad que llamó parálisis agitante, donde revisó la historia de seis pacientes londinenses de entre 50 y 72 años, donde la postura, temblor y manera de andar estaban perfectamente definidos en todos ellos, pero donde no se incluyó ninguna alusión a la rigidez.
Pese a que en el mismo prólogo de su ensayo reconoció que muchas de las observaciones allí plasmadas eran unas “sugerencias precipitadas”, porque había utilizado suposiciones en lugar de hacer una investigación exhaustiva y que ni siquiera había realizado exámenes anatómicos rigurosos, hoy sabemos que la descripción es incompleta, sin embargo las consideraciones realizadas por Parkinson tienen la virtud de haber unido una serie de síntomas que aparecían aislados.
Parkinson definió esta patología como “movimientos involuntarios de carácter tembloroso, con disminución de la fuerza muscular que afectan a partes que están en reposo y que, incluso, provocan una tendencia a la inclinación del cuerpo hacia delante y a una forma de caminar a pasos cortos y rápidos. Los sentidos y el intelecto permanecen inalterados”, señalaba.
Su trabajo permaneció en el olvido por mucho tiempo, hasta que varios años más tarde el doctor Jean-Martin Charcot, médico y psiquiatra francés padre de la neurología clínica conocido por sus grandes aportaciones al campo de la neurología y por la aplicación de la hipnosis en el tratamiento de la histeria, completó la definición de la enfermedad y la bautizó como enfermedad de Parkinson en reconocimiento al trabajo olvidado de su colega británico.
El neuropatólogo francés observó meticulosamente a sus pacientes y no dejó de lado el tema de la rigidez que presentaban ni tampoco que todos los enfermos de parkinson sufrían temblores y parálisis.
En 1919, Tretiakoff realizó la primera publicación anatomopatológica de la enfermedad, donde describió qué estructuras del cerebro estaban implicadas y cuál era el origen de los síntomas clínicos que presentaban los enfermos. Descubrió que la lesión básica se asentaba en la sustancia nigra, una pequeña zona del mesencéfalo -parte alta del tronco cerebral- que se llama así por el color oscuro que le da su alto contenido de hierro y que va perdiendo pigmento en la medida que se van muriendo sus neuronas.
La enfermedad de Parkinson se produce como consecuencia de una reducción de dopamina, un neurotransmisor que afecta partes del cerebro encargadas del movimiento. Esta patología ocasiona graves problemas físicos, llegando incluso a impedir el desarrollo de una vida normal si no se trata adecuadamente.
Otro efecto que se produce con la reducción de dopamina es el aumento de otro neurotransmisor: la acetilcolina, que está en equilibrio con la dopamina y que se encarga de registrar y recuperar la memoria.
A partir de 1950 se comenzaron a investigar qué fármacos podrían aumentar la concentración de dopamina en el sistema nervioso y en 1969 se descubrió que la levadopa, precursor de la dopamina, compensaba la deficiencia y mejoraba la movilidad del enfermo, sobre todo en los primeros años de tratamiento.
El médico sueco Arvid Carlsson y los científicos norteamericanos Paul Greengard y Eric Kandel recibieron en el año 2000 el Premio Nobel en Fisiología o Medicina por sus contribuciones para entender el funcionamiento del cerebro, en especial las formas en que las neuronas, es decir las células nerviosas, se comunican y conectan entre sí. Sus descubrimientos han permitido comprender cómo algunas alteraciones en las conexiones entre las células nerviosas pueden dar lugar a enfermedades neurológicas y psiquiátricas que han ayudado a las investigaciones del mal de parkinson.
Se estima que en nuestro país alrededor de 30 mil personas sufren esta enfermedad, cifra que en Estados Unidos aumenta a 1 millón y medio de personas que presentan la patología, con cerca de 20 mil pacientes nuevos cada año.