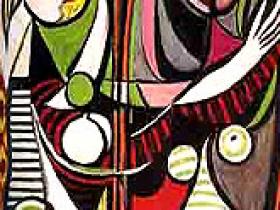Dismorfobia:
Cuando lo esencial no es tan visible a los ojos
La introducción del espejo en la historia de la humanidad marcó –a partir del siglo V a.C- una separación y, al mismo tiempo, una unión entre hombres y mujeres, al cambiar conceptos e imponer preceptos, muchos de los cuales se conservan hasta hoy.
Si bien el espejo transparente es una conquista tardía en la historia de la cultura, en la antigüedad se contaba con un metal pulido que cumplía las mismas funciones que el modelo contemporáneo, pero a éste se le agregó una característica especial: reflejaba no sólo la imagen corporal de una persona y su movimiento fluctuante entre lo falso y lo veraz, sino que también le advertía y enseñaba su manera se actuar en la vida.
Sócrates recomendaba el uso del espejo a sus discípulos para que, si eran hermosos, se hicieran moralmente dignos de su belleza y, si eran feos, lo ocultaran mediante el cultivo de su espíritu.
También fue vinculado con la identidad y se acentuó la idea de que para conocerse era necesaria una mediación, tomar distancia de uno mismo y contemplarse como objeto. A través de esta dimensión metafórica, Séneca puso de manifiesto que este artefacto había sido inventado para algo más que para “afeitarse la barba”.
En la actualidad, este símbolo postmoderno se ha transformado en una especie de juez de fe de la belleza y la fealdad, tan correcto y sincero, como traidor y peligroso. Tanta influencia ha tenido en la vida del hombre que varias patologías psiquiátricas derivan de uso exacerbado. El llamado “síndrome del espejo” se ha convertido en una de las patologías prevalentes en el mundo.
La necesidad excesiva, compulsiva, morbosa de estar, sentirse y parecer bellos ante los demás ha hecho que la anorexia, bulimia, vigorexia, tanorexia o la afición compulsiva a operarse –por nombrar algunas- sean una excelente radiografía que ha identificado de qué están enfermando hombres y mujeres en el siglo XXI.
La obsesión por encontrarse defectos que no se tienen fue bautizada como "complejo de Tersites", en honor a un personaje caracterizado por Homero en la Ilíada como el griego más feo e imprudente de Troya que fue asesinado por Aquiles.
La personas que padecen este síndrome, presentan un real, aunque leve, defecto físico, pero que al contextualizarse en la búsqueda de la perfección estética impuesta por la sociedad, viven su defecto de una manera traumática. Sobrellevan en ellos una distorsión extrema de su imagen corporal que es reminiscente de la anorexia nervosa y de otras disorexias.
Si bien es cierto, que algunas personas descontentas con su figura se hacen operaciones de cirugía plástica para mejorar sus apariencias, otras se consideran tan horribles que se aíslan y escapan de la vida social.
Irónicamente, este Trastorno Dismórfico Corporal (TDC) o dismorfofobia, a menudo se cree que es resultado de una vanidad obsesiva, lo que –en la realidad- resulta ser lo opuesto, ya que estos individuos se consideran a sí mismos defectivos y feos.
En la psicopatología de estos pacientes, a menudo, se detectan conexiones con los trastornos obsesivo-compulsivos, de la personalidad mimética y de la personalidad limítrofe. Por lo general, dedican horas del día a mirarse de forma crítica en el espejo o a evitarlo por miedos a su reflexión.
A las más enfermedades y síndromes conocidos, como la anorexia y la bulimia, en la búsqueda del peso hipotéticamente perfecto, se han sumado otros más recientes, como la drunkorexia, restricción de comidas para compensar así las calorías de la ingesta excesiva de alcohol; blancorexia, adicción a los tratamientos para blanquear los dientes; ortorexia, obsesión por comer sano, rechazan la carne, las grasas, los alimentos cultivados con pesticidas o los productos que contienen sustancias artificiales; y pregorexia, síndrome de las mujeres embarazadas que temen perder la figura y, por lo mismo, se provocan el vómito y engordan lo mínimo e incluso adelgazan.
Los expertos señalan que el cerebro de estas personas es, en principio, estructuralmente normal, pero el problema es que funciona de modo anormal cuando procesa los detalles visuales.
Las investigaciones del doctor Jamie Feusner, profesor de Psiquiatría en el Instituto Semel de Neurociencias y Comportamiento Humano de la UCLA, sobre el tema sugieren que “en el cerebro con TDC, el hardware está bien, pero hay un problema técnico en el funcionamiento del software, que impide que los pacientes puedan verse con los criterios con los que lo hacen otros”.
En su estudio Informational Processing in Body Dysmorphic Disorder and the Functional Neuroanatomical Correlates (Body Image. 2008 Mar; vol 5(1): pp. 3-12), descubrió que los pacientes con TDC llegaban incluso a tener alucinaciones, pues extraen los detalles de la información visual entregada, “donde no existen. Por lo que es posible que al hacerlo, hayan estado pensando en su propia cara aún cuando estén mirando la de otros”.
Al identificarse una posible causa física, es factible que también se puedan establecer maneras de "entrenar" a los cerebros de estos pacientes para que aprendan a percibir sus rostros de modo más fidedigno.
La imagen de perfección impuesta por la publicidad y los medios le ha hecho un flaco favor a la mente y el espíritu de la sociedad actual, generando una epidemia terrible de la que muy pocos han logrado liberarse. Por eso, es necesario establecer un límite entre lo normal y lo patológico y, finalmente, inculcar que “lo esencial es invisible a los ojos”.