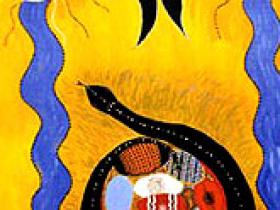El arte de curar entre los pueblos aborígenes australes
Cuando las naciones europeas comenzaron a abrirse al mundo, descubriendo nuevas rutas y tierras, los habitantes del extremo austral del continente americano habían alcanzado individualidades étnico-culturales que los distinguían entre sí.
Esa diferenciación se debió, principalmente, a las características del territorio que estos pueblos ocupaban. La zona austral de América se dividía en dos grandes áreas geográficas: la del Estrecho de Magallanes y la de Tierra del Fuego.
Ahí vivían pueblos de gran estatura y contextura robusta. Organizados también en bandas de cazadores-recolectores sobre la base de grupos de parentesco sanguíneo. Como bien lo señalaba el destacado antropólogo francés, Joseph Emperaire se le dio el término impreciso de fueguinos a toda la población de indios nómades, cazadores y pescadores que ocupaban la isla grande de Tierra del Fuego y la franja insular que se extiende desde la isla de Chiloé hasta el Cabo de Hornos, designación que, de a poco, adquirió un sentido más general y vago, pues los fueguinos no representan a ninguna realidad étnica precisa.
El húmedo mundo de los archipiélagos y canales, que se extendía entre la isla de Chiloé y el Cabo de Hornos, se caracterizaba por ser una tierra inhóspita cubierta por espesas selvas. En esta región, enormemente bella y esencialmente acuática, vivieron pequeñas bandas de cazadores-recolectores que deambulaban en canoas por el laberinto de canales en busca del sustento que aportaba la caza de lobos marinos, aves, peces y mariscos.
Estudios y datos actualizados, distinguen entre los indios del extremo sur dos grandes grupos etnológica y antropológicamente distintos: los indios de la Pampa y los indios de las Costas y archipiélagos.
El continente e islas de la actual Región de Magallanes se encontraba poblada por cuatro grupos humanos: Aónikenk, Sélknam, Kawéskar y Yámanas, los primeros cazadores terrestres, y los otros cazadores y pescadores marinos, quienes en conjunto eran los señores de las tierras y los mares meridionales.
El conocimiento de la medicina de estos pueblos es aún escasa, a pesar de los aportes que entre los siglos XVI y XX entregaron viajeros, estudiosos, científicos, arqueólogos y antropólogos. Tanto es así que quizás aquel suceder quedará desconocido para siempre.
Cabe considerar que los estudios existentes han permitido configurar un panorama general sobre el cuidado de la salud de los aborígenes australes chilenos, cuyas conclusiones pueden parecer sorprendentes: los pueblos originarios –anteriormente mencionados- gozaron de buena salud, como norma general, noción entendida en base a los estándares modernos.
Hijos del rigor propio de un territorio extremo en elevada latitud geográfica, caracterizado naturalmente por diferentes regiones ecológicas, cada una con sus regímenes climáticos por lo común severos, los habitaron por milenios y supieron utilizar con provecho sus variados recursos alimenticios en un admirable proceso adaptativo.
En ese modo de vida, los aborígenes australes padecieron ocasionalmente de diferentes dolencias y enfermedades. Algunas debieron ser simples malestares transitorios como las cefaleas, dolores de oídos e indigestiones; y otros de variada complejidad que pudieron ir desde lesiones oculares, patologías bucales, lesiones de piel, inflamaciones musculares y óseas a cuadros complejos afectando órganos internos.
Estos antecedentes preliminares, gracias al desarrollo de los estudios antropológico-físicos desarrollados recientemente, han ayudado a ampliar y enriquecer la información. Así, en una enumeración selectiva, se sabe que los antiguos habitantes autóctonos padecieron de hipoplasias dentales, relacionadas con periodos de mala nutrición; criba orbitalia, criba femoral y epífisis poróticas atribuibles a anemias originadas por estrés alimentario; infecciones parasitarias; hemorragias post parto; y diversas patologías orales.

También se han constatado huellas de hiperostosis poróticas, de posible origen anémico por causa de nemátodos presentes en la carne de lobos marinos; escafocefalia, atribuida a deriva génica por endogamia; otitis agudas y mastoiditis; osteoporosis y osteoartritis; así como periostitis y osteomelitis de los huesos largos y de lesiones articulares degenerativas posiblemente ocasionadas por golpes derivados directamente del patrón de subsistencia de los indígenas.
Las conductas reiteradas fueron capaces de generar patologías morfofuncionales, marcas y modificaciones óseas que, a juicio de los estudiosos, pueden ser interpretadas como conductas. Por ejemplo, una lesión conductual característica de las mujeres de los canoeros kawéskar y yámana es el osteoma en el meato auditivo, originado por la práctica del buceo, una faena exclusivamente femenina.
Las exigencias fisiológicas a las que los sometieron sus propias modalidades de vida, aunque dejaron huellas en partes de sus organismos, no parecieron afectar su salud con manifestaciones patológicas de preocupación cotidiana.
Por otro lado, la farmacopea aborigen, fruto de los siglos de experiencias y conocimientos trasmitidos por generaciones, suministró las herramientas necesarias para satisfacer sus necesidades básicas asistenciales. Esta posibilidad se basó fundamentalmente en las plantas, de las que supieron aprovechar sus potencialidades medicinales para el alivio o cura de dolencias y enfermedades.
También utilizaron remedios de origen animal, como las concreciones o cálculos que se encontraban en el estómago de los guanacos y que eran muy apreciadas por los indígenas. Se deben incluir en este inventario el aceite de pescado, las grasas extraídas de guanacos, avestruces, lobos marinos y ballenas que servían de materia para fabricar pócimas, ungüentos y mezclas de diferente uso medicinal.
Cuando se habla del arte de curar en el ámbito aborigen, surge de inmediato la figura del curandero o chamán. Sin embargo, dentro de estas culturas este personaje no cobró mayor importancia. Cada individuo cuidaba de sí mismo en toda circunstancia. Si el malestar no aflojaba, la terapia era sustituida por una segunda etapa curativa que involucraba a la familia.
Si la ciencia heredada se demostraba ineficaz para sanar una enfermedad, era evidente para la mentalidad aborigen que el malestar tenía una causa no orgánica, superior al entendimiento común y a su capacidad curativa y por lo tanto que únicamente esa situación podía ser tratada con las artes y procedimientos mágicos, es decir, con la sabiduría que se atribuía a los chamanes y curanderos.
A lo largo de los milenios, la actividad medicinal debió desarrollarse entre los indígenas australes, quizás sin mayores variaciones y respondiendo a las prácticas naturales y mágicas y a los conocimientos tradicionales en un estadio existencial que se prolongaría hasta el siglo XIX, cuando entraron en una fase de contacto inevitable con los foráneos, que sería fatal para su destino en cuanto a su permanencia histórica.
Laboratorios SAVAL agradece la gentileza que tuvo el señor Mateo Martinic Beros, historiador e investigador, Premio Nacional de Historia 2000 y Premio Bicentenario 2006, por facilitar el material para la realización de este reportaje.
El pasado 22 de octubre, don Mateo inauguró el Curso Internacional de Cardiología y Cirugía Cardiovascular de la Patagonia 2008 en el Salón Yámana del Hotel Cabo de Hornos de Punta Arenas, donde deleitó a los asistentes con su visión particular sobre la Región de Magallanes enfocada –en esta ocasión- en el cuidado de la salud de los pueblos originarios australes.
Cabe destacar que el académico de la Universidad de Magallanes, fundador del Instituto de la Patagonia, que dirigió por varias décadas y del Centro de Estudios del Hombre Austral, nacido en Punta Arenas, en una familia de inmigrantes croatas, es una figura central en la vida cultural de Magallanes. Ha impulsado numerosas iniciativas de valorización del patrimonio regional y publicado cerca de 400 títulos entre libros, monografías, ensayos, estudios y artículos, abarcando distintos aspectos de la historia regional.