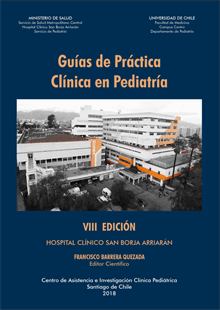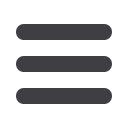
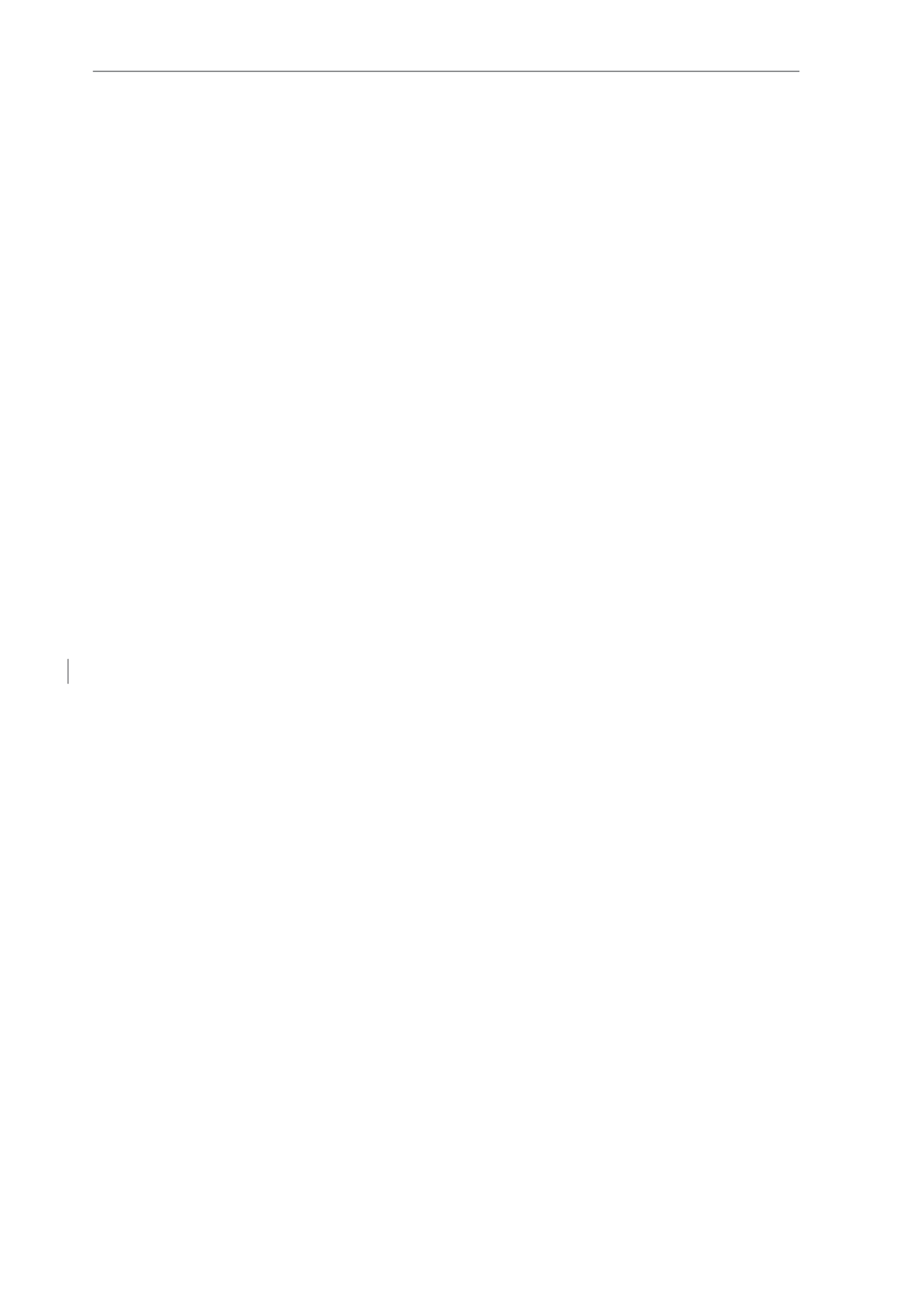
GUÍAS DE PRÁCTICA CLÍNICA EN PEDIATRÍA
24
Siempre con el principio realidad, y con las evidencias científicas en la mano, hay que apostar por
cada persona, para que pueda llevar a término un desarrollo específicamente humano.
M. Nussbaum considera que el trato adecuado, en deferencia a la dignidad intrínseca que
debemos a todas las personas, pasa por garantizar el desarrollo de sus capacidades (Nussbaum,
2007). A esto aludía Aristóteles con el concepto de
eudaimonia
, la autorrealización o florecimiento
que nos lleva al bienestar en la vida cotidiana. Se trata de entender a la persona como un centro
de actos y de atención para que pueda tener agencia personal, hacer su vida, tan valiosa como la
de cualquier otro. Hoy sabemos que esto se juega en la infancia.
En el enfoque de las capacidades se trata de superar el criterio del PIB (producto interno bruto),
o el mero reconocimiento jurídico de derechos, como comprobante de si una sociedad propicia o
dificulta el desarrollo humano. Las capacidades unas veces son oportunidades para ser y hacer, y
otras, funcionamiento efectivo de dichas oportunidades. Ciertamente, no sirve constitucionalmen-
te declarar que todas las personas nacen iguales y libres y, acto seguido, constatar, por ejemplo,
la arbitrariedad territorial o familiar. Tampoco sirve sin más que el Estado dé un dinero a la familia
y se desentienda de cómo lo gestione la familia. Una sociedad así, que reconoce derechos, pero
no da garantías, o da sólo dinero pero no servicios de calidad, puede humillar todavía más a los
ciudadanos.
Hacer posible esto, crear capacidades desde la participación, con el objetivo de ir ampliando
los grados de autonomía superando los de vulnerabilidad, requiere de responsabilidad de profe-
sionales y organizaciones; de escucha y mirada atenta (eso significa en latín
respiciere
, de donde
proviene la palabra respeto) y acompañamiento. Este tipo de profesionales y organizaciones
pediátricas esquiva tanto la hiperprotección que entorpece el crecimiento, como el adultismo de
la hipoprotección, que niega la realidad del ser menor.
Estos cambios requieren de profesionales con voluntad de poder para el cambio pero tam-
bién de perseverancia en la creación de una cultura en la que la persona menor sienta que, antes
que nada, y ante el desconcierto inmenso que es para él la enfermedad en una época en exceso
edulcorada por la felicidad de los niños (que tienen toda la vida por delante), hay profesionales
dispuestos a, con ellos, sus familias y por ellos, afrontar lo que venga.
El “de tal palo tal astilla” delata la ceguera ante la falta de voluntad de intervenir y cambiar.
La ética viene a recordarnos lo que es de nuestra incumbencia que sea de otra manera. El criterio
de justicia y de progreso de un país se mide por el trato a sus vulnerables, y las personas menores
enfermas lo son doblemente. Los adultos tenemos la responsabilidad de pensar y actuar para que
se sientan reconocidos.
Bibliografía
1. Gilligan C.
La ética del cuidado, Barcelona, Cuadernos de la Fundación Víctor Grífols i Lucas, N° 30. 2013.
2. Honnett A. La lucha por el reconocimiento. Por una gramática moral de los conflictos sociales. Barcelona,
Crítica. 1997.
3. Kant I. Fundamentación para una metafísica de las costumbres, Madrid, Alianza editorial. 2012.
4. Kohlberg L. Psicología del desarrollo moral, Bilbao, Desclée de Brouwer. 1992.
5. Nussbaum M. Las fronteras de la justicia, Barcelona, Paidós. 2007.
6. Puyol González A. Filosofía del mérito. En: Contrastes. Revista Internacional de Filosofía, vol. XII, Univer-
sidad de Málaga, 2007; pp 169-187.
7. Ricoeur P. Caminos del reconocimiento, Madrid, Trotta. 2005.