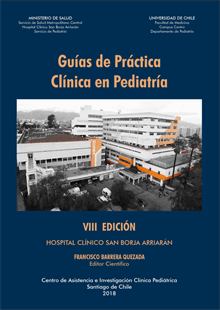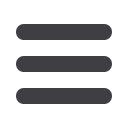
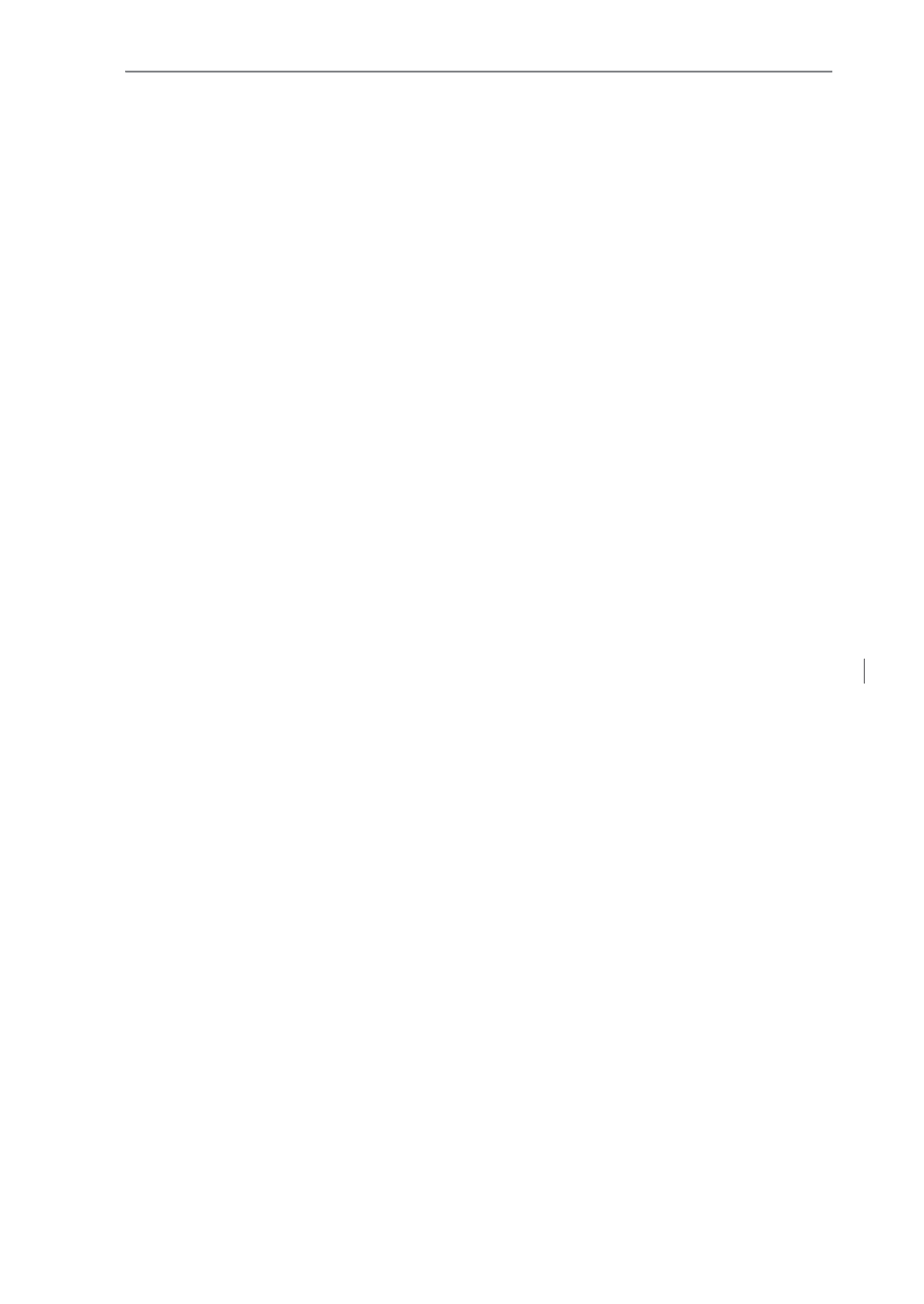
capítulo 1: Ética, Derechos y Deberes
23
Algunas evidencias
Lo que nos caracteriza como mamíferos orgánicos que vitalmente somos, es que nacemos en
la pura dependencia. No es uno mismo quien se pone el nombre con el que se nos va a identificar
en los primeros y cruciales años. Es otro quien nos lo otorga, es otro quien nos nombra situán-
donos en una familia, en un linaje, en una historia (Ricoeur, 2005). Al nombrarnos y acogernos
son los otros quienes nos trasmiten una lengua con la que ver e interpretar el mundo, con la
que proyectarnos a nosotros mismos y narrar nuestra propia historia. Todo esto se lo debemos a
los otros, a su reconocimiento. El humano no se aguanta solo (Esquirol, 2016): somos animales
políticos, decía Aristóteles.
Ya Freud hablaba de la importancia de los primeros años de vida para el desarrollo de una
personalidad sana. Sabemos que en la educación hay que invertir en la primera infancia, la aten-
ción precoz es fundamental para detectar a tiempo las necesidades especiales o específicas que
satisfacer (Puyol, 2007). Llegar tarde es negligente. L. Kohlberg (1992) y C. Gilligan (2013), entre
otros, desde la psicología evolutiva, nos mostraron lo crucial que es el desarrollo de la conciencia
moral en grados de autonomía y hacia el nivel de la postconvencionalidad.
En una buena síntesis entre la psicología de la G. Mead y la filosofía del joven Hegel, A.
Honneth (1997) nos propone la categoría del reconocimiento para comprender la génesis de los
conflictos morales: cuando no hay reconocimiento el resentimiento acampa y la violencia es la
forma de reivindicar lo que se les dejó de dar. Cuidar las esferas del reconocimiento es la mejor
inversión para posibilitar una vida buena.
Las teorías del reconocimiento moral nos recuerdan que la autoconfianza es un recurso capital
por el desarrollo de la personalidad, y que es la familia (quien cuida del niño, quien tiene que pro-
curar además de alimento, amor), la que fundamentalmente promueve este recurso moral básico.
Gracias a esta autoconfianza, poco a poco el niño va asumiendo su propio lugar e independencia
respecto de las persones cuidadoras (usualmente los padres). La familia es pues la primera esfera
capital para que el niño pueda desarrollar sus mejores posibilidades.
En el desarrollo de la persona, la ciudad constituye la segunda esfera de reconocimiento. Esta
es la esfera de la justicia, donde el sujeto ya no es acogido desde su condición de ser frágil y vul-
nerable, único en un linaje familiar, sino que es concebido como un igual entre iguales, como un
ciudadano más independientemente de sus capacidades. De esta esfera depende el autorespeto,
otro recurso moral capital en el desarrollo personal.
En último lugar, una esfera crucial es la del reconocimiento que ofrecen las comunidades en
las cuales el individuo es apreciado y valorado en sus especificidades: porque no hay dos indivi-
duos iguales, todos tienen capacidades y una vida e historia personales. De esta esfera, la de la
solidaridad, depende el recurso moral de la autoestima.
Sabiendo todo esto, una pediatría a la altura de las circunstancias, formada y con concien-
cia de servicio debe hacer los cambios pertinentes para centrarse y concentrarse en la persona
menor.
Por una Pediatría a la altura de las circunstancias
El modelo centrado en la persona y el principio de respeto a su autonomía son reivindicaciones
también aplicables a los cuidados pediátricos. El modelo centrado en la persona se propone la
autonomía favoreciendo la participación de la persona en toma de decisiones como estrategia
para crear las capacidades. Pero en el desarrollo de una persona no hay saltos: no aparece la
autonomía por el simple paso del tiempo y con el advenimiento de la mayoría de edad. Ya en la
atención pediátrica se debe propiciar la autonomía y la corresponsabilidad en el cuidado propio,
de los otros y del mismo sistema de salud.
El cambio de centralidad en la persona del niño supone adoptar una mirada ampliada, es decir,
una mirada integral y dinámica, atenta al progreso de sus potencialidades y no sólo una estática,
compartimentada y focalizada en las dificultades o carencias crónicas. Una atención integral,
precoz y educativa no señala sólo lo que la persona menor no hace, sino lo que sí hace y se cree
razonablemente que podría llegar a hacer y ser gracias a la buena atención (que es a tiempo).