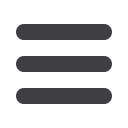

Abril
2009.
Volumen
8
-
N
°
36
Cuando Don Pedro de Valdivia vino a descubrir
el “mal famado país de Chile”, trajo consigo
clérigos, frailes, capellanes, alarifes, gallinas, una
mujer, escribanos, cerdos, secretarios de carta.
Sin embargo no le acompañó ni un solo médico,
ni siquiera un sangrador. Omisión lógica para
aquellos tiempos, en que los conquistadores
sabían matar mejor que vivir. Sólo un compañero
de Pizarro, Mansio Sierra Leguizama, falleció de
enfermedad en la cama, los demás perecieron
por la espada o la soga. Lo mismo pasaba con
los indios, que aunque mayores en número, se
encontraban en inferioridad de condiciones. Las
expectativas de vida no superaba los
40
años.
Durante muchos años en España y sus colonias,
el confesor estaba muchos antes que el médico
de cabecera. Ello mismo hace poco probable
que Don Pedro de Valdivia haya sido el fundador
del Hospital del Socorro, hoy denominado
San Juan de Dios. No, la época aquella era ajena
a cosas de misericordia y humanidad. Es más
probable que Doña Inés de Suárez, le hubiese
insinuado a Don Pedro la necesidad de un
primer hospital en Chile. Aunque, a decir de
la época parece haber sido un particular
avecindadoenChile, quien tuvo el meritorio acto.
La verdad es que la malagueña Doña Inés de
Suárez fue el primer médico, la primera cirujano y
posiblemente la primera pediatra de Santiago de
Chile. ¿Será por ello que hay un médico potencial
detrás de cada mujer en Chile, dispuesta a hacer
sus propios diagnósticos e incluso tratamientos?
Menudo intercambio científico en la primera
etapa de la conquista debe haber sido el
que se produjo entre los indígenas y Doña
Inés. Más de alguna junta médica en el
Chile incipiente, debe haber surgido entre
conquistadores e indígenas machis, quienes se
ufanaban de poseer un importante herbolario
terapéutico. Los aborígenes le entregaron a Doña
Inés las primeras nociones de las bondades
de la raspadura del palqui, el natri y sus
hojas refrigerantes, aunque ignoraban (por ser
las primeras importaciones no tradicionales)
cualquier cosa relativa al cólera y la viruela.
Tenían claras nociones de la sarna (pitra o
alhué-pitu), la hernia o paguacha, la demencia
o pual e incluso efectuaban sus juntas médicas
o thavmun. Aún hoy solemos escuchar a más
de algún colega, que sin conocer el origen del
término, menciona una “paguacha” refiriéndose
a un aumento de volumen abdominal.
Los machis, primeros médicos de la región,
curaban con ritos bárbaros y supersticiosos,
contorsiones diabólicas y mentiras, para expulsar
del cuerpo afligido el mal o ivum. Llamaban
chavalonco a todas las fiebres, por el sopor que
producen en el paciente, vocablo derivado de
chavo (modorra) y lonco (cabeza). Numerosa
cantidad de hierbas permitían a los indígenas
resolver las distintas dolencias, destacando entre
ellas la corteza del avellano, la hierba llantén, la
murta y el maqui como astringentes, las hojas y
los cogollos del ral ral y del pelu como purgantes,
el hinojo y el mileu como diuréticos (después se
7
DEL CHAVALONCO AL IVX Y SCREENING GENO METABÓLICO EN PEDIATRÍA
.
TEMA
.
Dr. Francisco Barrera Q., Pediatra Complejo Hospitalario San Borja Arriarán
“La ciencia, la caridad, la beneficencia, la higiene, los hospitales, los asilos, las maravillas
y las barbaridades de nuestros mayores en materia de médicos y de medicina”.
Extraído de la portada de: Médicos de antaño. Benjamín Vicuña Mackenna. Primera edición
1877
.
















